
Violencias visibles e invisibles
Cómo ser la resistencia ante la banalización del mal
Lo que me asusta no es la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos
MARTIN LUTHER KING JR.
Vivimos un tiempo en el que la violencia ya no se esconde. Está en los titulares, en los cuerpos, en el argumento de toda historia de ficción o basada en hechos reales, en las miradas y en la indiferencia. Pero también hay otra violencia, más solapada, invisible, que habita en lo cotidiano, en los discursos, en las omisiones y en los vínculos afectivos. Esta coexistencia entre formas brutales y sutiles de agresión hace que, muchas veces, naturalicemos lo inaceptable. A decir de la filósofa e historiadora estadounidense Hannah Arendt: “Lo más inquietante del mal no es su excepcionalidad, sino su cotidianeidad, su carácter gris, su normalización”; es decir, ya no es algo extraño.
El caso reciente de María Fernanda, joven víctima de un crimen atroz en nuestro país, nos confronta e interpela con lo más crudo de la violencia física y patriarcal, con la falta de recursos para pedir ayuda en su comunidad, la ausencia de empatía, mirada y registro de lo que le pasa al otro. Es el resultado de vivir en una sociedad anestesiada, desensibilizada, incapaz de interpretar el sufrimiento o la desesperación. Una joven no pudo confiar en una sola persona que le salvara del destino al que fue arrojada.
Al mismo tiempo, los conflictos bélicos que desgarran Medio Oriente nos recuerdan que la guerra, como dispositivo político y de control, fue y sigue operando como forma extrema de destrucción del otro y de todo lo que este representa. Ambos hechos, distantes en geografía y dimensiones, pero cercanos en estructura, nos invitan a pensar más allá de lo evidente. No necesitamos que haya sangre para que exista daño; las violencias que ocurren dentro de la pareja, en una familia, en una institución educativa o laboral, pueden ser igual de destructivas.
El silencio, la descalificación constante, la invisibilización, el control disfrazado de amor, son casos que muchas veces pasan desapercibidos incluso para quien las padece. Estas microagresiones se sostienen en estructuras más grandes: en mandatos culturales, roles de género, discursos sociales que legitiman la sumisión, el sacrificio y la anulación del deseo propio.
En consultorio, escuchamos a diario el sufrimiento y los trastornos emocionales y mentales que estas formas invisibles producen: ansiedad, depresión, insomnio, pérdida de sentido y propósito, somatizaciones, traumas, desvalorización, deseos de venganza, etcétera. Pero todos sabemos que la violencia no se erradica con más violencia: se transforma con conciencia, ternura, educación, límites y memoria. Nombrar lo que no se ve es el primer paso para visibilizarlo. Y lo visible, cuando se piensa, puede ser resistido, erradicado, reinterpretado. Hablamos sobre esto para tratar de entender una de las formas en las que esta pulsión inherente al ser humano necesita de la autocrítica de todos para avanzar hacia una evolución cultural, social y espiritual de paz, armonía, profilaxis y salud mental. Debemos empezar por lo que pensamos, consumimos, publicamos, compartimos y transmitimos con nuestras palabras y actos.

ENTRE LO VISIBLE Y LO QUE NO SE DICE
Freud habla de una pulsión de muerte inherente al ser humano, una tendencia a la repetición, al daño, al retorno a una forma anterior a la vida, lo inorgánico, a estados de menor tensión. Esta teoría nos confronta con la idea de que no todos buscamos la armonía o la integración. Hay algo en nosotros que tiende a deshacer, desarmar, hacer estallar los lazos. Una fuerza psíquica fundamental que coexiste con los impulsos vitales y que empuja hacia la repetición, la agresión, la destrucción y, en su forma extrema, el aniquilamiento de sí o del otro.
Esta dimensión es crucial para entender cómo la brutalidad no es solo un fenómeno social, sino también pulsional. Esta pulsión se filtra en el lenguaje, en los vínculos, en los sistemas. Y muchas veces se presenta disfrazada bajo la apariencia del amor que asfixia, del cuidado que domina, del discurso que excluye. El sociólogo francés Pierre Bourdieu, por su parte, introdujo el concepto de violencia simbólica, aquella que no golpea con puños, pero sí con palabras, normas, gestos y jerarquías, ejercida en el interior de las estructuras sociales, muchas veces sin que las propias víctimas la perciban como tal. Actúa por medio del lenguaje, la educación, la cultura y los hábitos, e impone un orden social que parece “natural”, pero que está profundamente desigualado.
Por ejemplo, cuando una mujer siente culpa por no cumplir el rol de madre sacrificada, cuando una persona de clase baja internaliza que “no tiene la presencia” para cierto cargo, cuando se tolera la humillación en un trabajo para no “perder el lugar”, cuando un compañero de colegio es obligado a hacer cosas que no quiere para “pertenecer” a un grupo, lo que pasa con los inmigrantes en diferentes países, el hecho de que para lo que va del 2025 haya más de 151 niñas madres de entre 10 y 14 años en nuestro país (que se sepa) y más de 1305 denuncias de abuso infantil, los bautismos de ingreso en las universidades que incluyen maltrato animal además de humillación a los alumnos, etcétera. Estas son manifestaciones simbólicas, es decir, naturalizadas, normalizadas.
Esta forma no necesita ser impuesta por la fuerza, porque ya está inscrita en los cuerpos, en la subjetividad, en la mirada sobre uno mismo, en lo cotidiano. De esta manera, vivimos entre ambas: la violencia que deja marcas en la piel y la que perfora silenciosamente la subjetividad. Estas expresiones invisibles —la manipulación emocional, el machismo, la presión estética, la desigualdad económica naturalizada, la exclusión simbólica y real, la vulneración de los más débiles: niños, mujeres, ancianos, animales y gente en situación de pobreza— no siempre se perciben como tales, pero modelan nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras decisiones, ya que podemos estar interpretándolas como algo disfrazado de otra cosa: humor, humillación, castigo, merecimiento, cuando en realidad es algo inadmisible, pero estamos ciegos, porque el cerebro asume que si una idea es aceptada por más personas, es aceptable.
LA VIOLENCIA INVISIBLE 2.0: ALGORITMOS QUE PREMIAN EL MORBO
En la era digital, la violencia ha encontrado un nuevo canal de circulación silenciosa: las redes sociales y sus algoritmos. Hoy, muchos videos y publicaciones que muestran situaciones violentas (peleas, asaltos, agresiones verbales, chismes, burlas, maltrato, pornografía, incluso femicidios o linchamientos) se viralizan rápidamente. ¿Por qué? Porque el algoritmo interpreta que, al recibir más “me gusta”, compartidos y comentarios, ese contenido agrada, interesa o entretiene más que otros. Pero esta lógica de maximizar interacciones a toda costa tiene un precio: la desensibilización emocional. Cuanto más vemos estas agresiones, más normales se vuelven. Los jóvenes, especialmente, quedan atrapados en un ciclo de exposición constante, donde el sufrimiento ajeno se vuelve espectáculo y la empatía se va erosionando. Esto implica un grave riesgo: se reduce la capacidad de simbolizar, de diferenciar entre realidad y ficción, y de reconocer al otro como sujeto. La brutalidad deja de conmover. Se reproduce una cultura del consumo inmediato, donde lo impactante vale más que lo ético y el trauma ajeno se convierte en tendencia. Por si todo fuera poco, el algoritmo no tiene criterio ético ni moral, por lo tanto, cuanto más popular sea un reel o publicación, más alcance tendrá, independientemente de su contenido.
Varios países ya comenzaron a regular este fenómeno: buscan que las plataformas digitales moderen o limiten la difusión de contenidos violentos, especialmente entre menores. Pero mientras eso sucede, el daño sigue operando de forma invisible: los algoritmos configuran subjetividades: premian lo extremo, amplifican lo sensacionalista e ignoran el impacto emocional. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de dejar de mirar para otro lado, de nombrar lo que duele, de desarmar lo que se repite.
La violencia —visible o invisible— se alimenta del silencio, la indiferencia, la naturalización. Por eso, hablar de ella, pensarla, escribirla, denunciarla y tratarla es una forma de resistencia. Desde la clínica, desde la política, desde el arte o la educación, cada espacio donde la palabra circula puede ser un lugar de transformación. Porque mientras exista alguien dispuesto a escuchar, acompañar e intervenir, hay esperanza. Y eso, en tiempos como estos, ya es un acto radical.

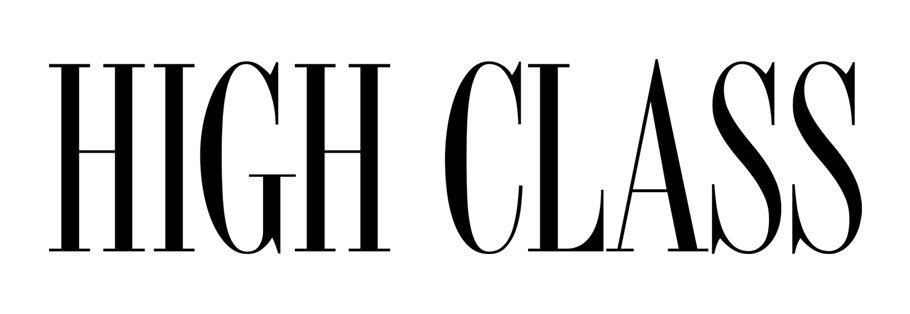
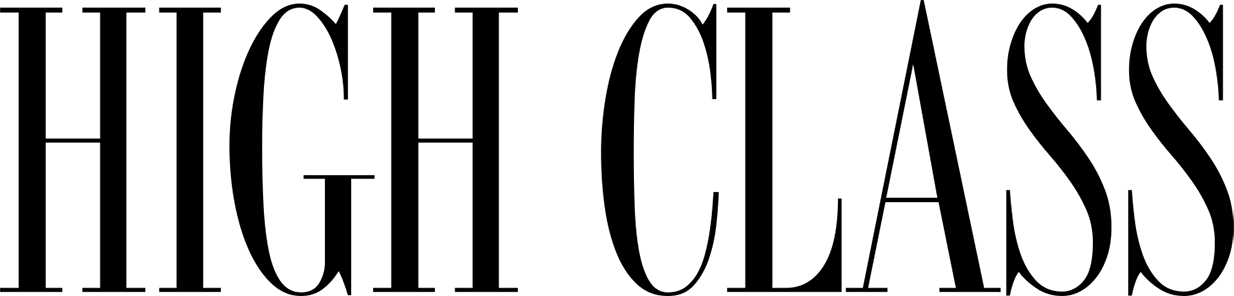




Juan
Excelente la exposición de una realidad que duele pensar y pasamos la hoja del libro de nuestra realidad cuyo texto somos cómplices en escribir. La vida es corta y que cada uno siga su destino. » yo no entiendo a la nueva generacion» . Zona de confort sin resiliencia. Los efectos pueden ser sorprendentes
Antonella
Gracias por hacernos pensar de como actuamos. Tan cierto todo! Ojala cada uno en el lugar que le toque estar pongamos nuestro granito de arena para no ser tibios con todas las cosas. Accionar, hacer lío como dijo el Papa Francisco. Aunque duela. Lo que está mal siempre estará mal aunque le difracemos de lindo. Me encantó